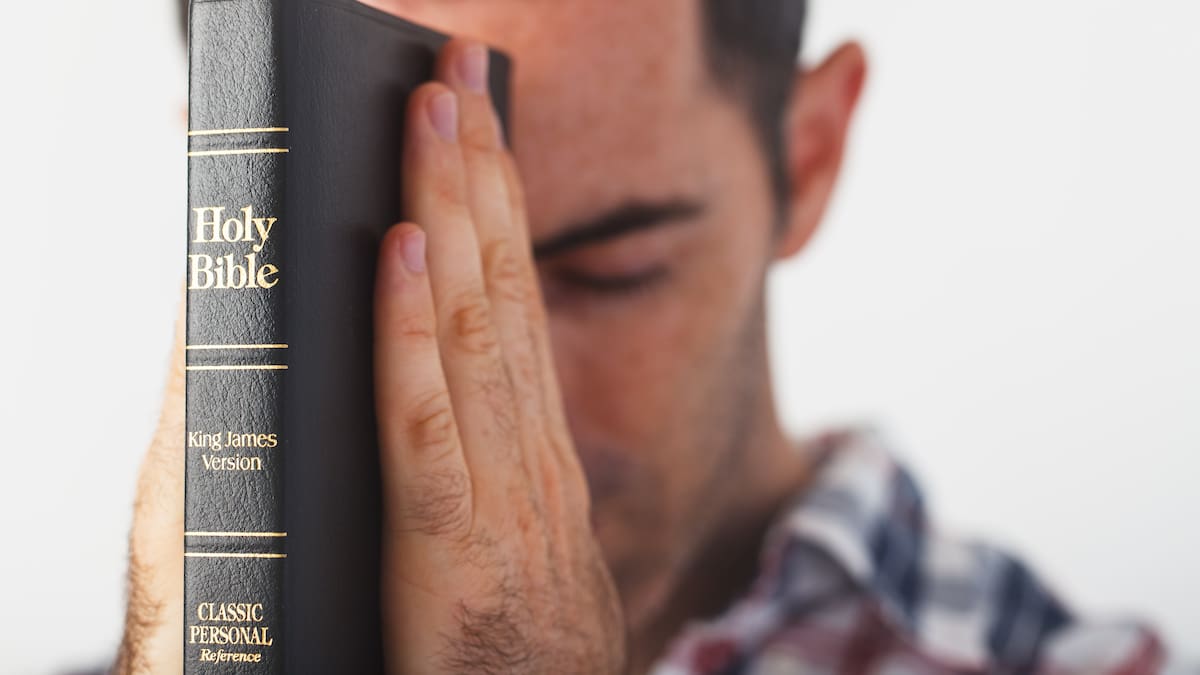El derecho liberal se ha construido sobre categorías que parecen naturales y universales. Una de ellas es la de “religión”, sobre la que descansan derechos como igualdad, dignidad humana o libertad.
Sin embargo, pienso que este concepto es arbitrario y defectuoso. Parte de una definición restringida, elaborada en el seno del pensamiento cristiano, que no reconoce la pluralidad de formas de lo sagrado ni las diversas maneras en que los pueblos articulan su relación con lo trascendente, la naturaleza o la comunidad.
En ese sentido, considero la religión como una construcción moderna y occidental, nacida de una experiencia histórica concreta: la cristiano-hebrea, desarrollada en el contexto de la Europa moderna. Por lo anterior, deseo explorar, cuestionando hasta qué punto el marco liberal realmente garantiza una verdadera pluralidad e igualdad ante la ley, o si, por el contrario, impone una forma particular de entender lo religioso y lo neutral.
Intuyo que las religiones del mundo como hinduismo, budismo o animismo fueron elaboradas desde una ontología cristiana. En ella, la religión se entiende como un sistema de creencias centrado en un texto sagrado, una estructura doctrinal y una relación individual con la divinidad. En consecuencia, se excluye otras tradiciones, por ejemplo, las de las negritudes o indígenas donde se expresan más en la danza, el canto, la oralidad o la conexión espiritual con el territorio.
Así, las espiritualidades indígenas o las tradiciones africanas han sido subsumidas en la categoría “religión” solo de manera formal, pues no encajan en el molde epistemológico del cristianismo.
El pensamiento liberal, al definir la religión como un ámbito autónomo y privado, consolidó la idea de separación entre poder político y autoridad religiosa. Este principio fue esencial para el surgimiento del Estado laico moderno. Sin embargo, su aparente neutralidad es producto de una definición sesgada.
El derecho liberal contiene y privatiza lo religioso, limitándolo a la esfera de la conciencia individual. En nombre de la neutralidad, el Estado decide qué cuenta como religión y qué no, estableciendo fronteras invisibles pero poderosas sobre la vida espiritual y política de los ciudadanos.
De esta manera, la autonomía jurídica de la religión no la libera, sino que la domestica: la convierte en un fenómeno subordinado al aparato estatal. Así, la neutralidad se vuelve una forma de control más que una garantía de libertad.
Para muchos pueblos, la espiritualidad no es una fe separada de la vida cotidiana, sino una forma de existencia integral, ligada al territorio, al tiempo, al cuerpo y a la comunidad. Reducir eso a una opción individual de culto es jurídicamente inadecuado y culturalmente violento.
Los conflictos judiciales sobre el uso de símbolos religiosos en espacios públicos, las exenciones fiscales o el reconocimiento de minorías religiosas suelen privilegiar a las grandes religiones institucionalizadas, con estructuras jerárquicas y textos canónicos. En cambio, las tradiciones orales o comunitarias quedan invisibilizadas, pues no encajan en la gramática legal del liberalismo.
El derecho contemporáneo necesita descentrar la noción de religión y orientarse hacia una protección más amplia de la libertad de conciencia y de la diversidad cultural. En lugar de preguntar qué es religión, el Estado debería preguntarse qué prácticas, creencias o formas de vida merecen protección en tanto expresiones del sentido humano.
Esto implica ampliar la noción de libertad religiosa hacia una libertad de conciencia, capaz de incluir tanto las tradiciones institucionales como las experiencias colectivas, territoriales o espirituales.
El debate sobre la libertad religiosa y la neutralidad del Estado laico exige una revisión crítica de sus fundamentos conceptuales. Si la religión fue históricamente construida a partir de una experiencia cristiano-hebrea, entonces el derecho moderno ha universalizado una particularidad.
Para concluir, al utilizar una noción moderna, limitada y excluyente, el liberalismo corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de contención de la diferencia en lugar de un garante efectivo de la pluralidad. Repensar el concepto de religión desde una mirada jurídica no es un ejercicio académico marginal: es una tarea urgente para un derecho verdaderamente plural, intercultural y democrático.
Luis Hernán Tabares Agudelo
Abogado