Acabo de leer la primera novela de Mónica Gontovnik, Te salva que eres bonita (Editorial Uninorte, 2024). Gontovnik es doctora en Estudios Interdisciplinarios en Artes por la Universidad de Ohio, fundadora de Kore Danza-Teatro, y autora de siete poemarios. Su obra ha transitado siempre entre el cuerpo y la palabra, entre la escena y la escritura, explorando la identidad, el deseo y la feminidad.
Te salva que eres bonita está escrita entre la poesía y la memoria, donde la narradora va hilando pensamientos, recuerdos y emociones sin un orden lineal. Es un viaje por la memoria de una mujer que se enfrenta a sus propias sombras, al peso de una ciudad que la marca tanto como la salva y a una violencia que se mezcla con todas sus preguntas existenciales.
Barranquilla, su lugar de origen, aparece en la novela como una ciudad viva, sonora, atravesada por canciones, frases familiares y esa mezcla de ternura y crudeza que define al Caribe. A través de esa voz —que a ratos parece confesión, a ratos conversación consigo misma—, Gontovnik pone en palabras la experiencia de muchas mujeres que crecieron entre la música, la religión, las expectativas y las contradicciones de una época.

Te salva que eres bonita es tu primera novela después de muchos años dedicados a la poesía. ¿Qué te llevó a dar ese salto hacia la narrativa?
Yo creo que uno no logra un salto de una manera muy consciente. Lo que yo tenía que decir, que escribir, que investigar, que elaborar, en este caso era mucho más extenso que un poema. Y requería otro género al cual realmente se le pone el nombre de novela, aunque otras personas la podrían no verlo así. Nunca he sido una persona de apegarme a un género de arte, y utilizo las herramientas que tengo a mi disposición, sobre todo porque vengo de muchas prácticas artísticas a través del tiempo. Entonces yo no lo vería como un salto, sino como una incursión necesaria en otra manera de escribir, para escribir lo que tenía que escribir en el momento. Ese momento fue largo: duró dos décadas. Esta novela podría parecer un poema largo.
La protagonista, Arianna, parece pensar y escribir a la vez. ¿Cuánto de ella es invención y cuánto nace de tu propia experiencia o de la observación femenina?
Arianna es una mujer que necesita escribir para pensar, para darse cuenta de lo que está sintiendo, de lo que está pasando. Todo escritor o escritora parte de sus propias experiencias, y la ficción es una de esas maravillas del arte que te permite darle forma a muchas preguntas y muchas cosas que estás pensando a través de la misma elaboración de esta forma de arte, porque el arte es una forma también de investigación y, por eso, es otra forma de pensar. Es una manera en la cual se piensa, o a través de la cual se piensa, o que ayuda a pensar.

No hay escritora ni artista de cualquier género que haga su arte por fuera de la experiencia, lo cual no significa que uno solamente pone en el escenario su vida. Para muchas personas que me conocen puede haber cosas que son, obviamente, de mi vida, pero eso no importa, porque yo no escribo para esas personas. Escribo para ser leída por el otro y para ello se usa la ficción, como puerta de entrada. Esta novela está en clave poética y en clave de ficción. Además, la vida nuestra, si lo pensamos bien, es una constante “ficcionalización”. Nosotros todo el tiempo estamos narrando nuestra vida y creándola a través de historias que dan forma a nuestra memoria y hasta van cambiando con el tiempo.
El libro tiene un ritmo muy libre, como si escribieras todo lo que se te venía a la cabeza. ¿Fue así, dejándote llevar por esa corriente, o hubo un plan detrás?
En cuanto a la pregunta de si el estilo libre del libro se da porque yo iba dejando que saliera lo que estaba en mi cabeza, no. Para lograr ese estilo libre te toca tener mucha estructura. Es lo mismo en la danza moderna o contemporánea: lo que uno ve que parece improvisación está basado en la improvisación como técnica para desarrollar una frase de movimiento, una coreografía o fragmentos de una coreografía, pero luego el resultado es algo completamente ejecutado dentro de una estructura. Lo mismo sucede con el performance. Cuando uno ve un performance se puede llegar a creer que la persona está ahí haciendo cualquier cosa, y no: tiene una cosa bien programada.Lo que tú sientes como libre es producto de un largo proceso de depuración. Y esa pregunta me lleva a pensar que tuvo éxito ese proceso de depuración estética hasta el punto de que se siente como se debería sentir, como un flujo de pensamiento, como en la vida natural de uno.
La mezcla de géneros —poesía, diario, memoria, carta— es muy tuya. ¿Cómo fuiste encontrando ese tono híbrido?
Sí, es muy mío, pero tampoco soy la única que lo ha hecho. Es una experimentación que fui encontrando, así como otros autores. Tiene mucho que ver también con mi manera de vivir.Trabajaba al mismo tiempo en literatura, en lo escénico, en lo intelectual. Para mí no hay fronteras. En este libro, ya madura, me atreví a cruzarlas. Aquí se cruzan todos mis caminos.
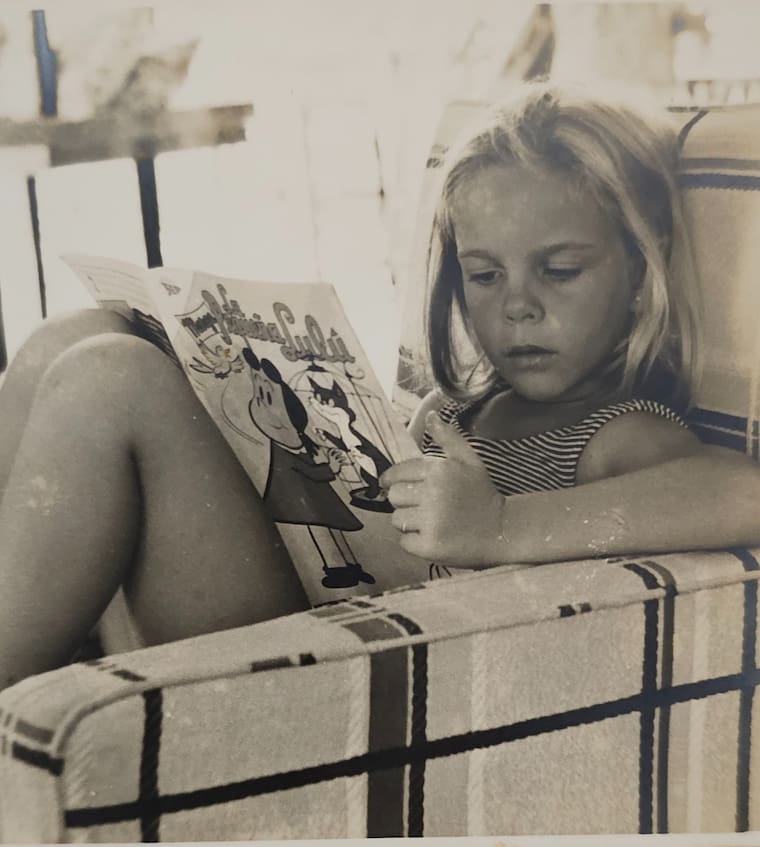
A lo largo del libro aparecen frases, ritmos y fragmentos que remiten a canciones. ¿Qué papel juega la música —y ese repertorio popular caribeño— en tu forma de escribir y de recordar?
Todos vivimos la vida a través de canciones. Y sí, eso nos trae a la memoria. El oído nos lleva a la memoria igual que los olores: un olor te puede remitir a una memoria de la infancia en un segundo, incluso cincuenta años atrás. Como no se puede oler en una novela, uno se remite al oído. Apenas ves el fragmento de una canción ahí escrita, la reconoces, la cantas en tu cabeza, y de pronto a ti también te lleva a bailar. Pero así como estas canciones nos llevan por la alegría de la pérdida o del dolor, hay un dolor muy fuerte en mí que tiene que ver con la patria —entre comillas—, y ese también lo tejo en la novela a través del himno nacional.
En varios pasajes se refleja la vida familiar de la época, las dinámicas dentro de los hogares barranquilleros, la educación sentimental y las costumbres de entonces. ¿Querías también dejar un retrato de esa generación y de la ciudad que la formó?
Sí, ineludiblemente. No es que quisiera, es que de eso se trata la novela; está enmarcada en ese espacio vital. Y sí, es también un testimonio.
Hay imágenes muy potentes: el cuerpo como territorio, la ciudad como herida, el deseo como trampa. ¿Qué papel juega el cuerpo en tu forma de narrar?
Yo pienso que uno narra con el cuerpo. Uno vive en el cuerpo, escribe con el cuerpo. El cuerpo está en todo. Y como tengo la felicidad de haberme dedicado a la danza y al teatro —y todo eso se trabaja con el cuerpo—, creo que eso orgánicamente aparece en mi escritura.
El título, Te salva que eres bonita, tiene algo de ironía y también de verdad. ¿De dónde surge esa frase y qué significa para ti dentro del universo del libro?
La frase Te salva que eres bonita fue un detonante perfecto, una línea de esas que se le quedan a uno, porque como escritora siempre tengo frases en la cabeza. Recuerdo que pensé: “este va a ser el título de la novela”, porque sí es irónico. Es irónico que a una persona le digan antes de agredirla, o al agredirla, de un modo en que no se le vea.
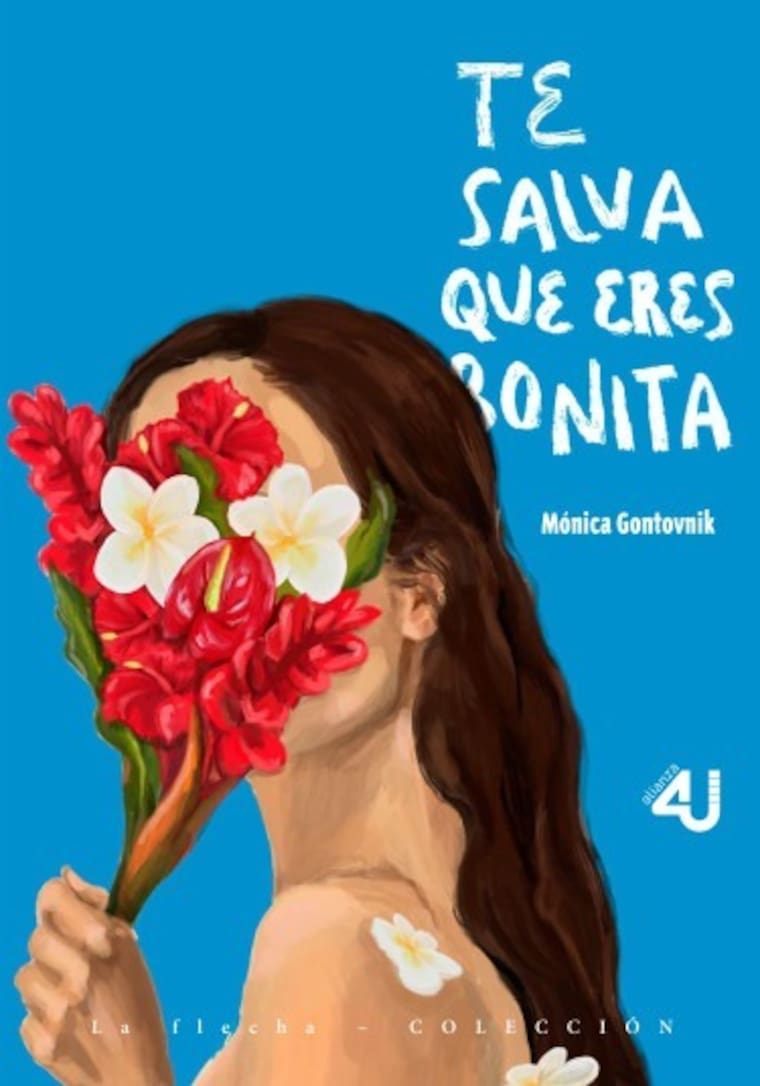
Y eso también es muy común: que las personas lepegan a sus parejas o las agreden donde pueden quedar tapadas. Por un lado, las heridas —que son también las heridas psicológicas—, no se ven a simple vista. Y eso es lo que un hombre le diría a una mujer en el momento de agredirla. No tanto que “se salva porque es bonita” y él no la mata o no le hace un daño mayor, sino porque la quiere seguir disfrutando, sobre todo su rostro.
Al mismo tiempo, muchas mujeres han escuchado esta frase en otros contextos. Por ejemplo, familiares: una mujer que no es muy inteligente —o al menos eso me lo contó una chica—, su madre o alguien le dice: “bueno, te salva que eres bonita”, como si algo fuera a conseguir con su belleza. Y la belleza, para mí —lo digo con humildad, porque lo he vivido—, no es una salvación. Inclusive puede ser una maldición.
El amor, en esta novela, nunca es idílico: es deseo, pérdida, obsesión. ¿Qué quisiste explorar sobre el amor desde la mirada femenina?
Esta novela es muy irónica. La protagonista se burla de sí misma. Explora qué es eso que nos enseñaron que es el amor. Que no es como las novelas de Corín Tellado ni como los cuentos de hadas. El amor hay que vivirlo con todas las ganas, para entenderlo.
En el fondo, la novela parece una búsqueda de libertad: de los mandatos, del pasado, de la mirada ajena. ¿Sentiste que escribirla fue también un acto de liberación personal?
Yo siento que cuando uno hace una obra de arte también ejerce un acto de liberación personal, y suele ir acompañado de la esperanza de que otros seres se liberen igualmente, si los logras conectar.
¿La escritura fue también una forma de reconciliarte contigo misma y con el tiempo?
Después de darle muchas vueltas a esa novela a través de los años, logré darle el final que yo deseaba o que ella merecía. La protagonista, se transforma y encuentra algunas respuestas.
Como lectora, al finalizar la novela, me encontré pensando en cuántas veces también narramos nuestra vida para entenderla, para volverla habitable. En Te salva que eres bonita, Mónica Gontovnik convierte esa necesidad en arte porque escribe con el cuerpo, con la memoria y con una voz que no pide permiso para sentir ni expresarse.




















